Observatorio Astronómico Ramón María Aller
![]()
Binarias eclipsantes
Existe en la constelación de Perseo una estrella que los hebreos llamaban
cabeza de Satanás y los árabes Algol (demonio). Posteriormente por tratarse de
la segunda estrella más brillante de tal constelación, el astrónomo alemán
Bayer la denominó β Persei y como tal aparece en los catálogos.
Pues bien, Algol tiene una característica especial que al parecer
nadie había percibido hasta que Geminiano Montarani, profesor de Bolonia,
observó en 1688 que su brillo variaba en pocas horas. Resultó ser, al igual que
la famosa Mira Ceti, una estrella cuya magnitud era variable.
En años posteriores se confirmó esta espectacular característica
de Algol, no obstante, nadie daba una resposta científica a tal hecho, hasta
que el joven inglés John Goodricke en 1782, después de estudiar muchas
observaciones llegó a la conclusión de que la luz que se recibía de esta estrella
variaba con un período de 2 días, 20 horas y 49 minutos, sugiriendo asimismo
que el fenómeno se producía porque otra estrella oscura giraba en torno a Algol
y la eclipsaba durante su movimiento orbital.
La hipótesis de Goodricke no pudo ser verificada hasta más de un
siglo después, cuando los astrónomos alemanes Hermann Karl Vogel y Julius
Scheiner, estudiando el espectro de la estrella pudieron apreciar desplazamentos
Doppler en sus líneas espectrales, llegando a la conclusión de que se trataba de
una estrella doble.
Algol fue, por lo tanto, la primera de una nueva clase de estrellas
dobles: las eclipsantes, llamadas también fotométricas, porque como vimos su
naturaleza binaria se deduce de las variaciones periódicas de su brillo o magnitud,
causadas por los eclipses mutuos.
Es necesario tener presente, no obstante, que no todas las estrellas
que presentan variación en su brillo son dobles, ya que en la mayoría de las ocasiones
tal fenómeno se produce por causas intrínsecas de la propia estrella (estrellas
variables).
En el caso que nos ocupa está claro que para que se puedan
producir los eclipses la línea de la visual tiene que estar cerca del plano
orbital o próxima a él, salvo que la distancia entre las estrellas sea pequeña
en relación al tamaño de éstas.
Cuando la estrella más oscura pasa por delante de la más
brillante, se produce una disminución de la intensidad luminosa mayor que la que
se produce cuando medio giro orbital después (en el supuesto de órbita circular)
es la estrella más oscura la ocultada. El primer eclipse se denomina principal,
y el otra secundario; evidentemente, si ambas estrellas tienen el mismo brillo
aparente, los dos eclipses son iguales (ver Figura 6).
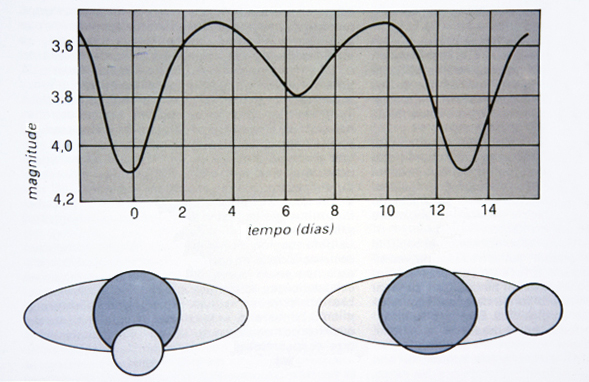
Figura 6: curva de luz de una binaria de tipo β-Lyrae
Las observaciones fotométricas permiten obtener importante
información de estas binarias. Realizando durante un período de tiempo
suficientemente largo medidas de la intensidad luminosa recibida, se construye
la llamada curva de luz, es decir, la gráfica que representa las variaciones de
la luz con respecto al tiempo. De esta curva se obtiene el intervalo de tiempo
que transcurre entre dos mínimos principales consecutivos, intervalo que
obviamente corresponde al período de la órbita.
De la diferencia de profundidad entre los dos mínimos, el principal
y el secundario, se puede obtener la relación existente entre el brillo de las dos
estrellas; de esta relación y suponiendo que las estrellas irradian como el modelo
del cuerpo negro, se puede deducir la diferencia de temperatura. Asimismo existen
métodos que permiten efectuar el cálculo de la inclinación de la órbita.
Precisamente del valor de la inclinación y del tamaño relativo de las estrellas
depende que los eclipses sean parciales o totales.
Por otra parte, de la relación entre la duración de cada uno de los
eclipses y el período orbital, es posible establecer las razones entre el tamaño
de la órbita y de cada una de las dos estrellas; con lo que aquellas
eclipsantes que también sean estudiadas como espectroscópicas (dobles
espectro-fotométricas) nos proporcionarán una información casi completa del sistema.
Las órbitas circulares o casi circulares son las más abundantes
entre las eclipsantes de muy corto período. No obstante también existen órbitas
excéntricas, lo que se detecta en la curva de luz al no ser el mínimo
secundario equidistante a los mínimos principais contiguos.
El estudio de las curvas de luz puso también de manifiesto la existencia
de casos, como es el de la estrella β-Lyrae,
que no se ajusta a ninguno de los tipos antes mencionados.
El aspecto extraño de su curva de luz es explicado admitiendo que
las estrellas se encuentran muy próximas y debido a su fuerte atracción
gravitatoria sus formas se convirtieron en elipsoidales, de manera que al describir
la órbita muestran continuamente la misma cara.
Un riguroso estudio de las curvas de luz ha permitido observar,
en varias eclipsantes, irregularidades en la reprodución de los eclipses, que
en muchos casos resultó ser debido a la existencia de terceras estrellas. Tal
es el caso de Algol, en cuyo sistema se ha descubierto otra estrella en órbita
en torno a la famosa eclipsante.
Estas técnicas, astrometría, espectroscopía y fotometría, que se
aplicaron y aplican al estudo de las estrellas dobles, han sido curiosamente
las mismas que han permitido detectar en las últimas décadas los primeros
planetas fuera de nuestro Sistema Solar.