Recensión del libro «El Banco de San Carlos en Galicia (1783-1808)»
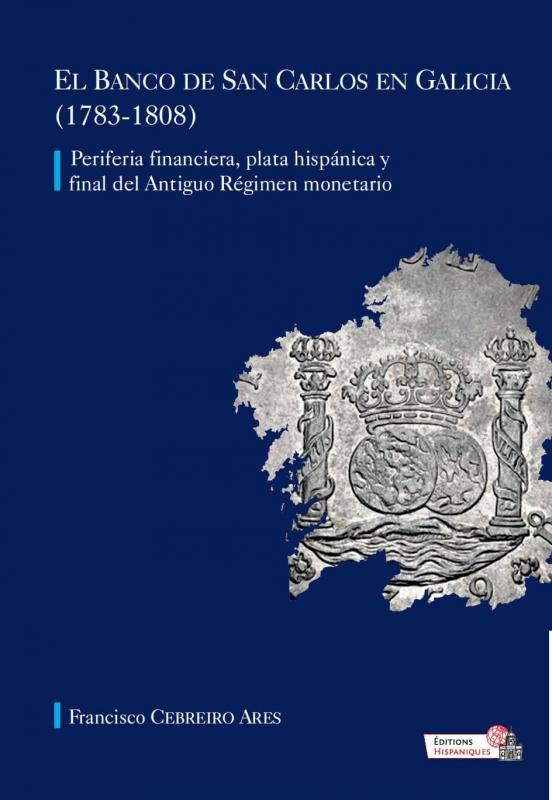
Camilo J. Fernández Cortizo, GIHM, Universidade de Santiago de Compostela
El Banco de San Carlos en Galicia (1783-1808),
La obra se sustenta sobre el vaciado sistemático de la correspondencia remitida por el director de la oficina del banco en A Coruña a sus superiores en Madrid (2.503 cartas, aproximadamente una cada tres días naturales a lo largo de 25 años), depositada actualmente en el archivo del Banco de España. Creado en 1782 por designación del rey Carlos III a instancias de un sindicato de banqueros españoles y franceses, el Banco de San Carlos suponía el primer intento de ofrecer servicios financieros centrales a los clientes y empresas de todo el territorio español. El resultado, quizás bastante sorprendente para un territorio como Galicia, es el movimiento de casi 600 millones de reales de vellón moneda metálica a lo largo de más de dos décadas.
La obra está organizada en siete capítulos que, junto con una introducción y una conclusión, representan tres partes diferenciadas.
En la primera parte, constituida por la introducción, el autor informa al lector de los elementos que considera indispensables para la comprensión de su trabajo. A saber: la situación de Galicia a la altura de la fundación del banco (1782), los rudimentos básicos del sistema monetario-financiero hispánico y, finalmente, las circunstancias que podrían explicar la creación de la oficina en A Coruña. Una segunda y una tercera parte conforman el tuétano de la obra, ya que en esencia versan sobre el auge y caída de la oficina de A Coruña, , anticipando, de una forma más rica, la suerte general que corrió el propio Banco de San Carlos en Madrid. Finalmente, en las conclusiones, se aprovecha la realización de un balance contable del desempeño de la oficina para inferir algunas hipótesis sustantivas sobre la circulación monetaria en el país y las políticas de las clases dirigentes en Madrid.
El auge de la oficina del San Carlos en A Coruña a partir de 1783 se habría basado en dos pilares principales. Por un lado, en la existencia de los Correos Marítimos que vehiculaban las remesas de la actividad mercantil de las compañías dúplices en América Latina y la existencia de un acuerdo, desconocido hasta la fecha, entre los comerciantes afectados, la Renta de Correos, y el propio banco para que este se hiciese responsable de los caudales en el puerto gallego, y de los pagos en Madrid y Cádiz. Esto permitía a la institución bancaria beneficiarse de la reexportación de pesos de plata a los mercados europeos. Por otro lado, la oficina ofreció a los particulares transferencias a través de letras de cambio hacia diversos puntos de la geografía europea, pero principalmente a Madrid, con un tipo muy barato del 0.5%. Como resultado, el autor argumenta que, el nivel de drenaje de capitales hacia la capital alcanzó cotas muy altas. Este orden de cosas se habría mantenido con beneficios para el banco aproximadamente entre 1786 y 1792.
A partir de 1792, con las guerras contra la Francia revolucionaria y posteriormente contra Inglaterra, la arquitectura diseñada por el banco naufraga debido a una conjunción de diversos factores que el autor refleja para el caso gallego. En primer lugar, la debilidad del equilibro con Francia y la dificultad para acercarse a una entente financiera a través del mercado británico. Este proceso se veía amenazado por la competencia de los vecinos portugueses, que en las últimas décadas venían siendo los socios preferentes en el área para los británicos. En segundo lugar, por la propia política del banco, con la caída de su primer director (Francisco Cabarrús) y los intereses de nuevo ministro de Hacienda (Lerena) por absorber recursos financieros del banco. A diferencia de lo practicado en los primeros años, tras la salida de Cabarrús, el banco irá facilitando tramos cada vez más importantes de crédito a las arcas reales. En tercer y último término, la evolución monetaria del país se depreciará de manera acelerada por la interrupción del comercio americano, la canalización de recursos hacia el exterior en forma de deuda, y la inestabilidad de los propios títulos en papel de la Monarquía, l igual a como había pasado con los assignants en Francia. La obra de Francisco Cebreiro es especialmente ilustrativa en lo que a estos títulos de deuda se refiere, los Vales Reales, aportando una serie de cotizaciones locales en A Coruña y muchos aspectos cualitativos sobre su negociación.
Tras la superación de las guerras, la paz de Amiens (1802) va a traer consigo lo que el autor denomina como “optimismo monetario”, consistente en el espejismo de poder reconstruir las relaciones previas a la guerra y que, si también fue auspiciado por algunos negociantes y dirigentes, se disiparía muy rápido. El deterioro de los negocios de la oficina y, en general, de todo el panorama español será muy acelerado. Este proceso es simbolizado en el caso gallego por la muerte repentina del director histórico de la oficina –Mendinueta– y su sustitución por el subdirector –Marcial del Adalid–, fundador de una importante saga de burgueses coruñeses. Esta sustitución encarnaría un cambio en el carácter de los negocios y Adalid, intentará resolver sin éxito la situación a través de negociaciones algo más arriesgadas con Londres y Madrid en las que participará otro personaje conocido de la ciudad herculina: Juan Francisco Barrié.
Las conclusiones a las que llega el autor, tras el repaso de un aparato estadístico de envergadura, apuntan principalmente en tres sentidos. En primer lugar, a que el banco fue un mecanismo institucional refinado para lograr lo que se venía haciendo durante los últimos tres siglos, es decir, mantener con beneficio la circulación internacional de la plata. En segundo lugar, a que este proceso se incardinó con las características particulares de la economía del territorio, vehiculando un traspaso de capitales que no haría otra cosa que incrementarse dado que los directores del banco buscaron su propio beneficio manteniendo un precio de las transferencias artificialmente bajo cuando las condiciones económicas ya habían cambiado. En tercer lugar, a que el banco fue incapaz de adaptarse al nuevo escenario monetario europeo surgido a partir de la paz de Amiens (1802) que confirmaba el inicio de una era de dominio británico.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: