El Cister en Galicia, c. 1480-1835
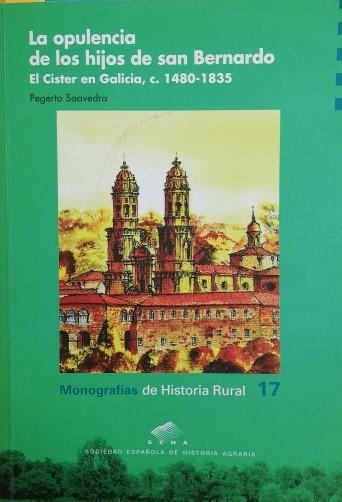
Pegerto Saavedra, GIHM, Universidade de Santiago de Compostela
Resulta difícil encontrar en Europa occidental un territorio en el que el Císter haya alcanzado tanta presencia como en Galicia, donde se fundaron o se afiliaron a esta orden 14 monasterios, salvo uno, todo masculinos, algunos de los cuales se contaban entre los más ricos de esta congregación de observancia castellana.
El estudio de la trayectoria de las diversas comunidades bernardas en la larga duración se ha enfrentado en Galicia atendiendo a su naturaleza religiosa y a su condición señorial. También, prestando atención a sus relaciones con los campesinos, de tal modo que lo sucedido en esas comunidades bernardas es a su vez una historia del mundo rural, ya que en ella encontraremos la conflictividad derivada del señorío y del sistema foral, la dinámica de la economía campesina, los cambios ocurridos en el paisaje y en unos sistemas alimenticios que aparece condicionados por la cambiante apreciación cultural que conocieron los diversos cereales.
La mayoría de los monasterios ha conservado una caudalosa documentación, depositada según los casos en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, en el Arquivo do Reino de Galicia y en el Arquivo Histórico Provincial de Ourense. A los fondos que en su día formaron parte de los archivos monásticos conservados hay que añadir los custodiados en los grandes tribunales de reales: la Audiencia del Reino de Galicia y la Chancillería de Valladolid. Un acervo documental que permite estudiar la vida de las comunidades bernardas de un modo relativamente completo, desde su entrada forzosa y conflictiva en la Congregación de Castilla y las luchas de poder que protagonizaron en el seno de esta institución, hasta los diferentes mecanismos de control de un patrimonio que incluía componentes materiales e inmateriales, la trayectoria de los ingresos en especie y su destino, las vías de comercialización de los mismos y su resultado financieros, la alimentación de los religiosos y de los criados o familia, la financiación de las grandes fábricas barrocas o el gasto en las más variadas obras.
Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en Galicia ponen de manifiesto el impacto que en la trayectoria de estas comunidades monásticas tuvo la incorporación a la observancia, lo que supuso la imposición de unas normas que regían desde las obligaciones propiamente religiosas a las formas de llevar la contabilidad, ordenar el archivo, defender el patrimonio, de emplear los ingresos o de realizar gastos en especie y en numerario.
Desde mediados del XVI los monjes dedicaron grandes esfuerzos a controlar el patrimonio territorial que aforaban a los campesinos y, ocasionalmente, a los hidalgos. La creación de archivos en cada comunidad, que funcionaban como oficinas imprescindibles, y la realización de apeos fueron tareas fundamentales en ese control, pues los primeros acababan siendo las armas empleadas para defender ante los tribunales los bienes en disputa, mientras que los segundo, los apeos, constituían las pruebas del dominio de los mismos. Pese a ello, los continuos cambios en el paisaje provocados por la división de tierras, las roturaciones y las transformaciones en los cultivos, es decir, por la capacidad que tenían los campesinos para manejar el territorio, convencieron a los abades y archiveros de que solo cambiando los foros por arriendos podrían evitar que los colonos dispusiesen, en la práctica, de las tierras a su antojo. El intento de llevar a cabo este cambio sustancial dio origen a una ruidosa conflictividad a lo largo del Antiguo Régimen, que impidió que los religiosos consiguieran su propósito, y significó a la postre la victoria del dominio útil, en manos de los cultivadores, sobre el directo dominio de los rentistas.
Las economías monásticas se caracterizaban por su estabilidad, fruto también de una gestión conservadora que buscaba garantizar la reproducción de las comunidades bernardas en el tiempo de acuerdo a las condiciones que exigía su privilegiado estatus social. Las cláusulas de los foros no permitían actualizar las rentas, aunque los pagos proporcionales a la cosecha y algunos ingresos decimales sí evolucionaron al compás de la producción, reflejando de este modo los cambios que experimentó el sistema agrario gallego y el cambiante aprecio social del que gozaron este o aquel cereal, en especial el mijo y maíz, algo que ponen de manifiesto los diversos usos que se hicieron de estos granos, sea en la alimentación, las limosnas o las ventas reales o supuestas, pues muchas operaciones rubricadas como ventas no fueron otra cosa que cobranzas en dinero de cargas fijadas en especie.
No deja de causar cierto asombro que, desde al menos principios del XVII y hasta la exclaustración, el destino de las rentas pagadas en especie apenas se modificase y, también, que a la altura de 1835 los monasterios cobrasen, salvo en administraciones muy localizadas, los foros y diezmos al completo, sin encontrar por ello mayor oposición entre los colonos. Durante el Antiguo Régimen, estos habían luchado por mantener el control del territorio manso y bravo –punto en el que tuvieron un éxito notable–, mientras que los monjes lograban por su parte garantizarse la percepción de las rentas, pese a que se quejasen a lo largo de todo el período de la continua pérdida que experimentaba la hacienda de los monasterios por obra de la malicia campesina. Lo cierto, es que esos lamentos tienen mucho de cantinela, la cual es desmentida por el resultado derivado del análisis de las contabilidades.
Ahora bien, si contemplamos la economía monástica desde la óptica de los ingresos y los gastos en dinero, la situación de estas comunidades en el primer tercio del siglo XIX no parece tan optimista, pues los desequilibrios financieros aparecen con frecuencia en la documentación. Pero estos, son debidos, más que a la resistencia campesina, a medidas político-fiscales de la monarquía, las cuales desviaron hacia la hacienda real cantidades que antes iban a parar a las arcas de los religiosos –por la vía del real noveno, de las disposiciones sobre los diezmos exentos y las contribuciones–, y estimularon la combatividad de los vicarios o curas de almas que presentaban los monasterios, y que pusieron numerosas demandas reclamando el aumento de su congrua y estabilidad. La reducción de entradas y el incremento de los gastos en numerario crearon problemas a estas economías, que eran muy rígidas, dado que su lógica consistía en garantizar el sostenimiento de las comunidades monásticas conforme a unas determinadas pautas de consumo y gasto, a las que los monjes no podían renunciar. En este sentido, las decisiones económicas que adoptaron no se entienden fuera de este contexto, derivado en buena medida de la visión que los monjes tenían de su casa y de la función que cumplían.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
ANDRADE CERNADAS, J. M., El monacato benedictino y la sociedad en la Galicia medieval, siglos X al XII, Sada-A Coruña, Edicións do Castro, 1997.
ANTOINE, A., Le paisage de l’historien: archéologie des bocages de l’Ouest de la France à l’époque moderne, Rennes, PUR, 2001.
BURGO LOPEZ, M. C., “El señorío monástico gallego en la edad moderna”, Obradoiro de Historia Moderna, 1, 1992, pp. 99-121 <https://revistas.usc.gal/index.php/ohm/article/view/593>.
FERNANDEZ CORTIZO, C., “La orden de San Benito en la Galicia moderna: la reforma de la congregación de Castilla y las visitas generales”, en J. M. López Vázquez (coord.), Opus Monasticorum. Patromonio, Arte, Historia y Orden, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, pp. 23-62.
LANDI, F., Il paradiso dei monaci. Accumulazione e dissoluzione del patrimoni del clero regolare in étá moderna, Roma, NIS, 1996.
SAAVEDRA, Pegerto, La opulencia de los hijos de san Bernardo. El Císter en Galicia, c. 148-1835, Prensas Universitarias de Zaragoza, colección Monografías de Historia Rural del SEHA, núm. 17, 2021.