Recensión del libro «Madriñas de brazo, padriños de pía…»
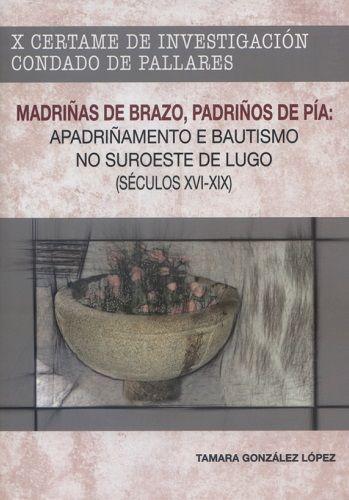
Pegerto Saavedra Fernández, GIHM, Universidade de Santiago de Compostela
El libro de la historiadora Tamara González López, titulado Madriñas de brazo, padriños de pía: patrocinio y bautismo en el suroeste de la provincia de Lugo (siglos XV-XIX), publicado en 2018, es un ensayo breve pero muy sustancial, hermoso en el título y, por supuesto, en su contenido. Preparado a partir de la consulta de los libros parroquiales de siete parroquias de los municipios de Chantada y Carballedo, elegidos con criterios metodológicos rigurosos, teniendo en cuenta las características geográficas, agrícolas y socioprofesionales, y otra documentación variada, en el caso de constituciones sinodales, en la investigación queda de manifiesto la caudalosa e interesante información que una joven investigadora, pero muy competente y preparada, puede extraer de fuentes que, a primera vista, solo ofrecen datos específicos sobre la vida de mujeres y hombres, presentados de manera bastante estandarizada.
De hecho, en una sociedad confesional, en la que no era posible –y casi nadie quería– vivir al margen de la Iglesia, en los libros sacramentales se registran tres momentos decisivos en la trayectoria de la gente: el bautismo, cuando las criaturas se incorporan a la comunidad parroquial; el matrimonio, cuando la mayoría de los hombres y mujeres jóvenes tomaron estado, y el fallecimiento, cuando la carrera en este mundo de aquellos que un día habían sido llevados a la pila bautismal terminaba y era hora de que descansasen dentro del templo que frecuentaban o en el cementerio que lo rodeaba. Sin embargo, si el bautismo, el matrimonio y el entierro eran actos religiosos, tenían al mismo tiempo un componente social decisivo, ya que servían para tejer redes y relaciones familiares y vecinales, frecuentemente, dentro de la parroquia, la institución más importante para comprender la vida comunitaria en Galicia.
En la obra que comentamos, Tamara González ha empleado, principalmente, libros bautismales para estudiar las prácticas seguidas en la administración del bautismo, el padrinazgo y la onomástica, desde mediados del siglo XVI, cuando comienzan los registros más antiguos, hasta principios del siglo XX, y compara costumbres concretas con las normas de las constituciones sinodales, que habían tenido algunas diferencias de una diócesis a otra. Con respecto al bautismo, debemos señalar que el período se acorta desde la segunda mitad del siglo XVI, cuando los niños fueron llevados a la pila bautismal casi una semana después de su nacimiento, hasta fines del siglo XIX, cuando la ceremonia generalmente se celebraba en el mismo día o en el siguiente. Si transcurren seis o siete días desde el nacimiento hasta el bautismo solemne, está claro que una proporción desconocida pero significativa de las criaturas murió sin haber llegado a la pila parroquial, aunque estos mortinatos fueron acristianado en casa por una persona -un vecino o una partera- que contaba con la licencia oportuna del rector parroquial para suministrar el agua de alivio o bautismo de necesidad, para que el inocente tuviera funeral de Gloria, como correspondía, y que fuese directamente al cielo.
Con respecto al padrinazgo, la autora destaca la importancia de las relaciones que se establecieron a través de la elección de personas que estaban destinadas a ser la madrina y el padrino del nuevo miembro de la comunidad parroquial. Hasta hace no mucho tiempo, en el mundo rura,l los padrinos tenían un papel protector del ahijado, y tratamiento de familia, como compadres y comadres, con sus padres. Del padrino múltiple, prohibido por el Concilio de Trento, ya que dio lugar a un largo parentesco espiritual, va al más limitado, padrino y madrina, dominante con diferencia en los siglos XVII y XIX, sin que falten los casos de recursos a un padrino o a una madrina, una práctica que aumentó ligeramente en el siglo XIX, cuando las tasas de supervivencia más altas de los nacidos obligaron a buscar más padrinos. Tamara González estudia en gran detalle el padrinazgo extensivo –diferentes padrinos para cada niño–, intensivo –el mismo padrino y madrina para todos los hermanos– y mixto; el origen social y el vecindario de los padrinos y las relaciones de parentesco entre la madrina y el padrino y entre ellos y los padres de los bautizados, lo que demuestra la consolidación de la tendencia a elegir padrinos entre los miembros de misma familia, para fortalecer los lazos de parentesco, y esto se traducía en ayudas en el trabajo agrícola y en otras necesidades.
El mismo rigor está presente en las interesantes páginas dedicadas al estudio de la onomástica, que no se reducen a una simple cuantificación de los nombres impuestos a niñas y niños en la ceremonia bautismal. Este aspecto también es bien tratado a largo plazo –desde Trento hasta principios del siglo XX–, dada la difusión de la práctica de imponer dos o tres nombres a las criaturas. Pero, a mayores, Tamara González investiga, por así decirlo, el origen concreto de los nombres, buscando su relación con los de los antepasados de la persona bautizada –padres, abuelos, etc.–, los de la madrina y el padrino, el santo del día, el santo patrón de la parroquia, la presencia de algún santuario concurrido, la devoción de nuevos santos, etc. De esta manera, explica coherentemente los cambios en los nombres y las causas detrás de ellos, que no siempre son simples, ya que algunos nombres echan raíces y otros no, lo que indica que la comunidad no se limitó a simplemente aceptar, en cuestión de devociones, todo que le propuso el clero. Sin embargo, debemos añadir que la autora no se olvida de estudiar el padrinazgo y la onomástica de los niños solteros y los expuestos.
Por tanto, de una manera muy concisa, se puede afirmar que este libro es una novedad importante en la historiografía gallega y una verdadera primicia. En su momento, el manuscrito original ganó el X Concurso de Investigación del Condado de Pallares, y más tarde, Tamara González recibió otras distinciones, como el VII Premio para Jóvenes Investigadores otorgado por la Fundación Española para la Historia Moderna (2019). En 2018 defendió su Tesis Doctoral, como parte del Doctorado Europeo, después de una estancia en la École des Hautes Études en Sciences Sociale (EHESS) en París y en la Universidad de la Sorbona. En suma, no estamos frente a una promesa, sino frente a una joven historiadora, pero que ya ha acreditado ampliamente su capacidad intelectual y laboral; que es un honor para su familia y su tierra y, al mismo tiempo, una garantía de la continuidad y la renovación de la investigación sobre el pasado de Galicia.