Gonzalo López: «La principal medida de bienestar animal es estar libre de enfermedades»
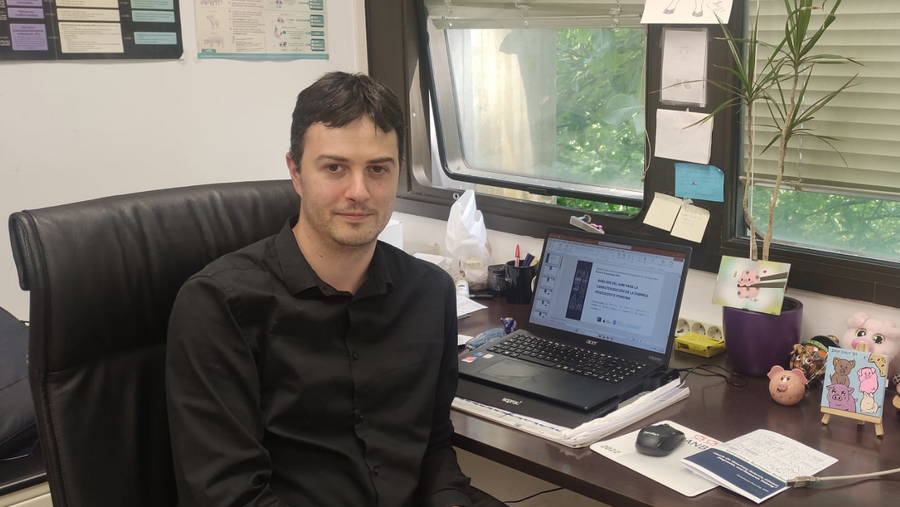
La sanidad animal es, y debe ser, uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene una sociedad capaz de satisfacer las necesidades del presente sin dejar de lado aquellas de las generaciones futuras.
En este término, que cada vez cobra una mayor relevancia en el panorama global, confluyen conceptos tan imprescindibles como la seguridad alimentaria, la sostenibilidad económica, la salud humana o el propio bienestar animal.
Por eso es tan necesaria la labor que investigadores como Gonzalo López Lorenzo, especializado en el estudio y control de enfermedades infecciosas que afectan a los animales de producción, realizan en su día a día.
Investigador postdoctoral y docente en el departamento de Patología Animal del Campus Terra, hoy entrevistamos a Gonzalo López para que nos cuente cuál es la relación entre sanidad y bienestar animal, cuáles son las últimas novedades sobre la detección de patógenos sin la necesidad de manipulación animal o como traslada sus hallazgos científicos al mundo de la docencia.
-¿Que lo llevó a especializarse en sanidad animal y, en concreto, en las enfermedades infecciosas del ganado porcino?
-Algo que siempre tuve claro desde que comencé la estudiar veterinaria era que quería especializar mi formación en el ganado porcino. Esto se debe tanto a una tradición familiar como a una mayor atracción por producciones animales muy tecnificadas, principalmente la porcina y la avicultura.
Respecto a las enfermedades infecciosas, la razón es muy simple: son el principal desafío de este tipo de producciones, en las que el papel de la medicina veterinaria es fundamental en su control y prevención. Esto es imprescindible para garantizar la sanidad de los animales y también la salud pública y, no menos importante, la viabilidad económica vinculada a estas producciones animales y al medio rural en el que se sitúan.
-Una de las investigaciones en las que trabajó se centra en la detección de patógenos en muestras ambientales. ¿Qué ventajas ofrece esta metodología frente a los sistemas tradicionales de diagnóstico?
-La mayor ventaja de esta metodología es que una muestra ambiental representa a una población de animales, no solo a un animal o grupo de animales. De esta forma, la sensibilidad para detectar una infección en la población puede ser mayor que realizando una toma de muestras de un número representativo de animales.
Directamente relacionado con esto último, también está el coste económico, ya que en los sistemas tradicionales podemos necesitar un número elevado de muestras para obtener información de la población, lo cual incrementa el coste económico de la toma de muestras y de su análisis de laboratorio. Este condicionante se reduce significativamente al utilizar muestras ambientales.
Finalmente, debemos señalar algo que no es menos importante desde el punto de vista social: el bienestar de los animales. Mediante el empleo de muestras ambientales se evita cualquier manipulación de animales para evaluar la presencia de patógenos en las granjas.
-En sus estudios sobre el Circovirus porcino tipo 2 (PCV2), detectó el virus en zonas sin presencia de animales. ¿Qué implicaciones tiene este hallazgo para el control sanitario en granjas?
-Este hallazgo es clave para mostrar de una manera sencilla y visual a importancia que tiene la epidemiología de una infección en su control.
Existe una gran diferencia entre tratar enfermedades y combatir infecciones. Por ejemplo, cuando necesitamos tratar una enfermedad, las medidas se enfocan en actuar sobre los animales, bien sea mediante el tratamiento de los enfermos, el uso de vacunas para prevenir la enfermedad, o medidas de manejo enfocadas a reducir el contacto entre animales enfermos y sanos, por ejemplo.
En cambio, cuando queremos elaborar un plan de control sanitario, es decir, combatir una infección, debemos ir más allá y abordar aspectos más concretos que repercuten en la aparición de enfermedades. Por ejemplo, podemos tener unas medidas óptimas que doten de inmunidad a los animales, pero si siguen expuestos al agente que causa la enfermedad, es evidente que antes o después van a aparecer casos de esa enfermedad.
Si sabemos qué agentes víricos o bacterianos capaces de provocar enfermedades pueden estar en zonas de las granjas sin animales, también vamos a tener claro que va a tener una repercusión en el mantenimiento de la infección de la granja, y también probablemente en su transmisión. Del mismo modo, subraya que se debe prestar atención a esas zonas como puntos críticos de riesgo sanitario, especialmente porque pueden ser zonas en contacto con personal que por su función deba moverse entre instalaciones pecuarias.

-El análisis del aire como herramienta de vigilancia epidemiológica parece estar ganando relevancia. ¿Qué retos técnicos implica y como puede transformar el control de enfermedades como el PRRS?
-El análisis del aire de las granjas con cuyo objeto presenta un reto técnico enorme, ya que cada infección está provocada por un patógeno, cada uno con su etiología (bacteriana o vírica, y dentro de cada tipo una variedad infinitamente amplia) y por lo tanto su comportamiento en el aire no es igual para todos.
Por este motivo, una metodología exitosa para la detección de un agente infeccioso en el aire puede ser insuficiente para detectar otro, de modo que se precisa un refinamiento para ajustarla a cada infección. Un condicionante del PRRS es que está provocado por un virus con una dosis infectiva muy reducida, es decir, una concentración muy reducida es capaz de provocar infecciones. Este también es uno de los retos que tiene su detección en muestras de aire: detectar esas pequeñas cantidades.
Ahora bien, al igual que el reto técnico es muy grande, de lograrlo su aplicación también lo puede ser. Con relación al PRRS, la principal característica del virus causante de esta enfermedad es su capacidad de mutación, de modo que la protección que confieren las vacunas es limitada. Por esta razón no solo basta con detectar y vigilar la presencia del virus en las granjas, sino que se debe secuenciar el mismo para detectar estas mutaciones y limitar todo el posible su impacto.
En un hipotético caso de lograr detectar esta baja cantidad de virus PRRS en el aire de las granjas y conseguir secuenciar a partir de este tipo de muestras, se podrían detectar distintas las distintas cepas del virus que estuvieran la circular en la granja. Esta medida podría anticipar brotes de enfermedad y adaptar las medidas de control para reducir la incidencia de esas cepas emergentes. Esto transformaría el control de esta patología, ya que hasta ahora solo y posible secuenciar a partir de muestras de animales individuales o grupos de animales, detectando únicamente la cepa del virus presente en dichos animales.
-Actualmente está finalizando un estudio sobre la diarrea postdestete porcina. ¿Cuáles fueron los principales resultados y como puede influir este trabajo en la reducción del uso de antibióticos en la producción porcina?
-El principal resultado que destacaría es la gran capacidad que tiene el análisis del aire de las granjas para caracterizar los patógenos implicados en la diarrea postdestete.
Independientemente de la situación sanitaria de la granja, observamos una buena correlación entre el análisis del aire y el análisis de hisopos fecales de los lechones. En cambio, como medida de vigilancia para prevenir brotes de diarrea resulta insuficiente. Debo decir que este resultado no me satisface, pero entraba en las posibilidades, ya que la diarrea postdestete es de una patología influida por una gran variedad de factores a nivel de cada granja, lo que hace muy complicado obtener resultados concluyentes.
Considerando esto último, tengo que decir que la influencia en la reducción de antibióticos es limitada. No obstante, sí me gustaría añadir que por primera vez hicimos una caracterización genotípica del nivel de resistencias bacterianas presentes en animales con diarrea empleando muestras de aire con resultados satisfactorios. Continuar esta línea de trabajo podría ser útil para monitorizar la evolución de las resistencias a antibióticos y limitar su propagación.
-Desde el punto de vista docente, ¿cómo integra sus líneas de investigación en las prácticas que imparte a los estudiantes de Veterinaria del Campus Terra?
-Las líneas de investigación con las que trabajo son difíciles de integrar en las prácticas que imparto fundamentalmente porque en algunos casos aún precisan un refinamiento para ser de aplicación directa en el control de enfermedades o se restringen a casos muy particulares.
A pesar de eso, intento recalcar la importancia de obtener diagnósticos de enfermedades a nivel de población, ya que en la práctica diaria trabajamos con colectivos de animales.
En el caso de la producción de porcino esto es fundamental desde hace muchos años por el gran número de animales con los que trabajamos y el relativamente bajo valor a nivel individual. No obstante, la tendencia en todas las producciones pecuarias, y de una manera más evidente en la actual producción bovina de leche, es la de tener granjas con un número de animales cada vez mayor, una situación que nos obliga a enfocar el control de infecciones considerando cada vez más el colectivo.
-¿Qué habilidades prácticas considera fundamentales que el alumnado desarrolle en las materias de Enfermedades Infecciosas y Medicina Preventiva?
-Una habilidad que destacaría es ser capaz de integrar toda la información que tiene, desde los conocimientos que proporcionan la formación teórica y práctica hasta su capacidad crítica para evaluar la situación de cada granja. Esto es clave para poder diagnosticar correctamente las posibles enfermedades, tratarlas y elaborar planes de control y prevención.
-El Campus Terra tiene como eje la especialización. ¿Qué acerca este entorno a su labor investigadora y docente diaria?
-Sin duda, el contacto con investigadores y docentes con enfoques de trabajo diario relacionados con el mío. Mi especialización principal es la producción y salud animal sostenibles, tema que me relaciona directamente y establece nexos de colaboración con compañeros de las áreas de producción animal, pero también me permite hacer sinergias con compañeros que trabajan en ámbitos relacionados con la higiene o eficiencia productiva de granjas.
-Finalmente, ¿qué desafíos y oportunidades vislumbra para la sanidad animal en el contexto actual de reducción de antimicrobianos y bioseguridad?
-El mayor desafío que destacaría es el bienestar animal, tanto de animales de producción como de animales de compañía. La reducción de antimicrobianos es una medida necesaria de cara a proteger un fin primordial, que es la salud pública humana, pero que indudablemente lleva asociada unas consecuencias en la sanidad animal, la más evidente es el aumento de la mortalidad.
Y por eso digo el bienestar animal, ya que socialmente parece que estas palabras únicamente se asocian a más espacio por animal, presencia de juguetes, interacción social o alojamiento colectivo. Debo recalcar que la principal medida de bienestar animal es estar libre de enfermedades y, de ser necesario, ser tratado adecuadamente cuando y tan pronto lo requiere. En un contexto de reducción de antimicrobianos esto último no siempre es posible2.
